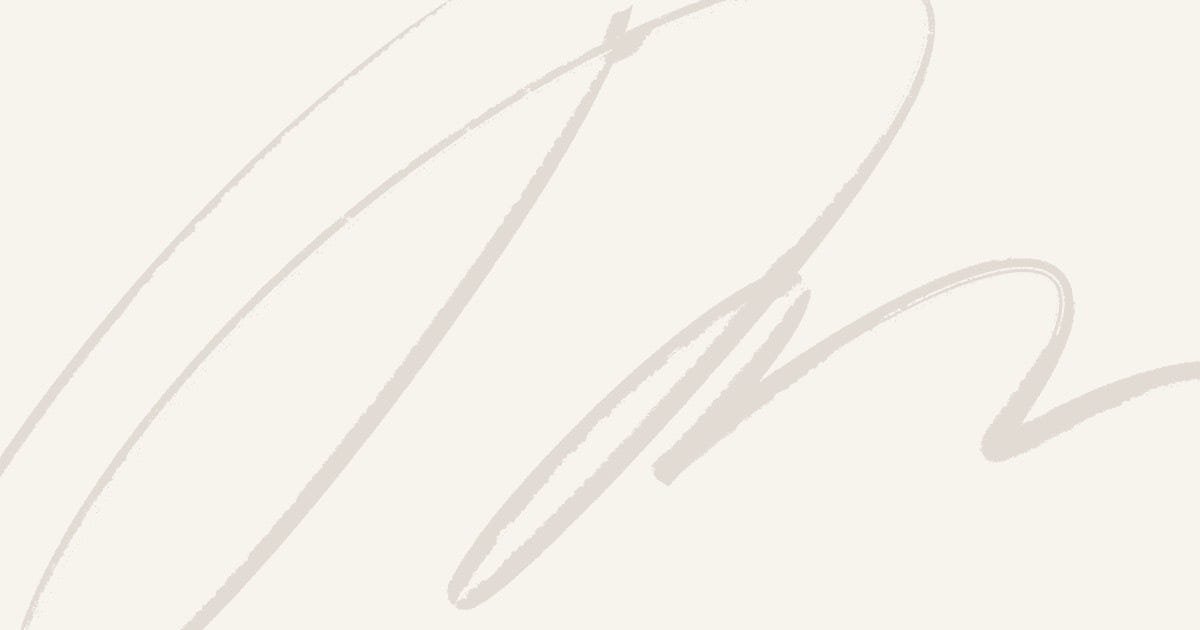Irse y volver — Bruselas VII. Las etapas en el extranjero expanden… | by Gonzalo Cachero | Jul, 2025

Las etapas en el extranjero expanden los límites de la propia realidad, pero es necesario estar dispuesto a dejarse atravesar por lo que se está a punto de conocer
Quizá haya sido esta semana rara de finales de julio, en la que la actividad frenética de Bruselas parece definitivamente vencida, siquiera hasta finales de agosto, por el impulso ocioso del verano. O tal vez que el parón me haya dejado margen para ocuparme de esos trámites arrumbados para los que parece que nunca hay tiempo, pero que una vez atendidos permiten ocupar la mente en tareas menos exigentes: la consulta con el especialista al que viene bien ver de vez en cuando; la puesta al día del puñado de suscripciones, servicios y seguros que uno no se explica cómo ha crecido tanto; la visita a alguna vivienda en alquiler menos menesterosa que permita recordar, aunque sea de una manera tan material, que quien no quiere vivir mejor está renunciando a algo más noble que la pura comodidad diaria. Pero el caso es que estos días estoy pensando bastante en lo ilustrativo, aleccionador incluso, de pasar temporadas largas viviendo en el extranjero.
Le daba vueltas ayer, mientras subía en bicicleta por la parte izquierda del anillo que rodea el centro de Bruselas y también luego, adentrándome ya en Schaarbeek, que es el barrio donde vive la comunidad turca de la ciudad. Había hecho un recorrido similar el fin de semana, porque habíamos quedado en un parque cercano, el Josephat, y creo que esa repetición me hizo entender con claridad algo que, por otra parte, es muy obvio: cuando cambian las referencias materiales, cambian también los hábitos, los pensamientos, gran parte de lo que construye nuestra cotidianidad. Lo que no es tan evidente es la magnitud que puede alcanzar esa mutación, sobre todo cuando uno está dispuesto a ponerse a prueba en casi todo. La sucesión un día y el otro de chavales jugueteando por las calles como lo harían los de cualquier otro origen, pero tristemente poco mezclados con estos; de familias a la fresca junto a los portales, practicando una semiocupación del espacio público que, a la vista de cómo los oligopolios tecnológicos nos han robado la espontaneidad, hasta se agradece; y de terrazas atisbadas de tabaco y de diatribas masculinas de esas que aburren a los diez minutos me hizo caer en la cuenta de que los barrios en los que yo me movía en Madrid y las relaciones laborales y sociales que había mantenido los últimos años no habían sido menos homogéneos.
Y, sin embargo, yo no me daba cuenta. Cuando uno está asentado en un lugar, en un trabajo o en una relación amorosa, la exposición a lo nuevo solo se produce como consecuencia de un esfuerzo consciente. Uno ocupa sus días de la misma manera, y si hay que encontrar plan para una tarde libre o para un fin de semana ligeramente diferente, casi siempre se hace por descarte entre opciones obvias, y pocas veces poniendo a trabajar a la imaginación. Pero eso cambia cuando se vive solo en otro país. Entonces hay que estar atento a los eventos que van a ocurrir en el entorno más inmediato, movilizar a conocidos, echarle ganas. En una palabra, trabajárselo. Esto es duro, pero el premio es la certeza de que tu mundo se está ensanchando, y con él, tu libertad. Tu libertad en el sentido más pleno que existe.
La lluvia violenta que a veces arrecia en Bruselas ha empezado a caer, por suerte, cuando ya estaba llegando al piso que he venido a visitar. Me apeo y llamo al timbre. Sandrine, que en breves me contará que trabaja en una ong que promueve los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en riesgo y se va a ir de Bruselas pronto, me abre el portal y me dice que puedo dejar la bicicleta dentro. La aparco y subo las escaleras. El barrio me ha gustado, pero los rellanos están atestados de armarios, de percheros con decenas de chaquetas y de zapatillas sueltas que a veces han caído sobre los escalones. Pienso: “Esto es insalvable”, aunque a continuación me contradigo, o hago por contradecirme, y al llegar al apartamento, que es el duplex que corona el edificio, me sale ser agradable sin forzarlo. Sandrine me enseña la primera planta, y luego pasamos a la pequeña terraza cuadrada, que sin duda es lo mejor de lo que he visto hasta ahora; me explica que al fondo está la iglesia de Saint-Servais, y yo sé que a continuación me va a hablar de las cafeterías para tomar ‘brunch’ que han abierto al lado hace no mucho, una muestra de que el barrio se está gentrificando. La escucho con atención: empatizo con que quiera encontrar cuanto antes a alguien de confianza a quien dejarle su piso. Al poco de acabar su explicación sobre dónde están las zonas que frecuentar y dónde las que es mejor evitar, sobre todo si se es mujer, sale el vecino de al lado a su propia terraza. La conversación es animada. Les digo a ambos la verdad: que apetece invitar a seis u ocho amigos a cenar y a echar la tarde, esa y las que vengan, entre risas. Nos miramos cómplices: posiblemente seamos parecidos. Después subiré a la segunda planta para ver la habitación, mucho menos impresionante, y decidiré no quedarme con el piso, pero en este momento, imaginando buenos ratos en esa terraza donde finalmente no ha llovido como parecía, tengo claro que está siendo un buen rato.
Estoy de nuevo sobre la bicicleta. Pero mi mente, como habitualmente, está al mismo tiempo en la realidad y en otra parte. Pienso en las temporadas que he vivido en el extranjero; en que apenas vuelvo sobre ellas porque no soy nostálgico y, además, entre medias he sido relativamente feliz en Madrid. Pero hay una idea que ya me ha venido más veces y que ahora vuelve, una idea que rara vez me ha llevado a actuar en consecuencia: se recuerdan el triple de cosas de un año diferente que de tres años rutinarios. Y que a menudo viene seguida por esta otra: donde a algunos mejor se nos ha forjado el carácter, se nos han asentado nuestras más genuinas aspiraciones, y se nos ha aclarado aquello en lo que con más impulso queríamos convertirnos ha sido en lugares donde las relaciones no eran las confortables, las obvias; en ese territorio mágico en el que todo está por hacerse, pero es uno mismo quien se está construyendo.